Niños de noventa años
Muchos años antes de imaginarme que podía dedicarme a viajar, decidí que de grande quería ser filósofa. La culpa la tuvo un libro que leí a los once o doce años y que me dejó un concepto grabado en la cabeza: “Filósofo es aquel que nunca deja de mirar el mundo con asombro”. Lo del asombro me llamó mucho la atención: sentía que el libro me hablaba a mí, que me estaba diciendo que, por más que estuviera creciendo, nunca dejara de ser una nena curiosa y nunca dejara de sorprenderme ante lo cotidiano, ante el mundo. El libro en cuestión era El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, y esa frase aparecía en este texto que acabo de releer y del que transcribo algunos fragmentos:
«¿Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro? Si no lo dije, lo digo ahora: LO ÚNICO QUE NECESITAMOS PARA SER BUENOS FILÓSOFOS ES LA CAPACIDAD DE ASOMBRO. Todos los niños tienen esa capacidad. No faltaría más. Tras unos cuantos meses, salen a una realidad totalmente nueva. Pero conforme van creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. ¿A qué se debe?
Veamos: si un recién nacido pudiera hablar, seguramente diría algo de ese extraño mundo al que ha llegado. Porque, aunque el niño no sabe hablar, vemos cómo señala las cosas a su alrededor y cómo intenta agarrar con curiosidad las cosas de la habitación.
(…)
Lo triste es que no sólo nos habituamos a la ley de la gravedad conforme vamos haciéndonos mayores. Al mismo tiempo, nos habituamos al mundo tal y como es. Es como si durante el crecimiento perdiéramos la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo.
(…)
Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano.
Para los niños, el mundo —y todo lo que hay en él— es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No así para los adultos. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal.
Precisamente en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Para él o ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante capacidad. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida.»
(fragmentos de El mundo de Sofía, Jostein Gaarder)
[singlepic id=7248 w=625 float=center]
Si bien finalmente elegí estudiar Comunicación y no Filosofía, nunca me olvidé de aquel anhelo ni del tema del asombro: viajar se convirtió en mi manera de poner esa mirada de asombro en funcionamiento. Volver de un viaje, a la vez, me enseñó a mirar con asombro el lugar que creía conocer de toda la vida.
Estas reflexiones me surgen porque esta semana fui a dar charlas a un colegio de Buenos Aires. Fue casi de casualidad. Hace unos meses acompañé a Damián a hacer shows de burbujas a ese colegio y alguien me preguntó a qué me dedicaba. No me acuerdo cómo fue la cadena, pero unos días después recibí la propuesta de la coordinadora de Literatura: dar charlas en las clases de Lengua y Literatura de primaria y secundaria para hablar acerca de mi escritura, para mostrarle a los chicos “una escritora más real”. Nunca había dado charlas en colegios, pero acepté igual, feliz de tener esa oportunidad. Cuando me mandaron el cronograma de horarios vi que iba a tener que dar varias charlas para los chicos del secundario (de 15 a 17 años) y dos charlas para los chicos de sexto grado de primaria (de 11/12 años). Dar charlas para alumnos del secundario me pareció más “lógico” (están en edad de pensar qué carrera quieren estudiar, a qué se quieren dedicar y creo que está bueno transmitirles que uno puede hacer de su talento un trabajo) pero dar charlas para chicos de sexto me hizo sentir un poco insegura. ¿De qué les iba a hablar? ¿Les interesaría escuchar acerca de mi escritura? ¿Les interesaría escuchar de viajes? Pensé que se iban a aburrir y que me iban a tirar papelitos.
Qué equivocada estuve.
[singlepic id=7234 h=625 float=center] Mostrando una foto de la aurora boreal.
Cuando entré a la clase me encontré con veinte chicos ansiosos. “¿Ella es la trotamundos?”, escuché que preguntó uno (otro, incluso, me preguntó antes de la charla, mientras estaban en recreo, “¿vos sos Aniko Villalba?”). La maestra les había dicho que miraran mi blog, así que cuando me paré adelante de la clase todos me conocían. Les empecé a contar mi historia (que siempre me gustó escribir y viajar, que un día decidí ponerme la mochila e irme a probar suerte, que viajé por equis cantidad de países, que me pasó tal y tal cosa) y ellos me sorprendieron con la cantidad (y calidad) de preguntas que me hicieron. Preguntas muy simples, muy humanas, algunas inocentes, todas muy sinceras, apelando al costado más sencillo de la vida, del mundo y de los viajes. Cuando les mostré fotos de otros países, de otras personas, de otros paisajes escuché un “guuuaauuu” generalizado y recibí más preguntas aún: “¿Y qué ropa fue la que más te gustó? ¿Y qué se come en China? ¿Y estuviste en Córdoba? ¿Cómo es el transporte público en Asia? ¿Y hubo algún lugar en el que te dieran ganas de quedarte a vivir? ¿Aprendiste a comer con palitos? ¿Y en qué te inspirás para escribir? ¿Y estuviste en algún lugar donde no pudieras comunicarte? ¿Te sentiste sola? ¿Qué escritores te inspiran? ¿Cuál era tu cuento preferido cuando eras chica? ¿Es difícil escribir? ¿Las fotos las preparás o las sacás sin planearlas? ¿Preferís escribir en primera persona o en tercera? ¿Vas con alguna idea del lugar o preferís escribir lo que sentís ahí?”. Y así. Preguntas y preguntas y más preguntas. Preguntas que hace tiempo no recibía ni me hacía.
[singlepic id=7255 w=625 float=center] Les recomendé a Kapuscinski y todo, a pedido de una de las chicas que, sin que yo me diera cuenta, me hizo una entrevista escrita y, cuando terminó la clase, me pidió que se la firmara.
[singlepic id=7256 w=625 float=center]
Una chica incluso me dijo, con total seguridad, después de escuchar mi historia: “Claro, viajar es parte de vos”. Se ve que lo entendió mejor que yo.
Antes de despedirnos nos sacamos una foto grupal y una de las chicas me dijo, riéndose: “Parecemos de otro país”, en referencia a lo que les había contado que pasaba en Indonesia, donde todos querían sacarse fotos conmigo por ser extranjera. Y, antes de irme, otra me dijo: “Tenés que volver”. Yo le dije: “Sí, vuelvo mañana a dar una charla para los chicos del secundario”. Y ella me respondió: “No, más adelante. Tenés que volver”.
[singlepic id=7257 w=625 float=center]
Salí recargada de energía y de felicidad. La curiosidad de los chicos me llenó el alma. Y después pensé: esto no debería parecerme algo raro, el ser humano es así, curioso por naturaleza, pero al crecer esa curiosidad se apaga. Y me pregunté lo mismo que se pregunta el filósofo en El mundo de Sofía: ¿por qué? ¿qué pasa en el medio? ¿Qué nos hace perder esa capacidad de asombro? ¿Por qué damos todo tan por sentado cuando crecemos? ¿Por qué tomamos el mundo como algo normal? ¿Por qué de adultos dejamos de hacer “guuuaauuu” cada vez que vemos algo sorprendente (cotidiano y sorprendente)?
[singlepic id=7249 h=625 float=center] Este paisaje, para mí, es sorprendente. Y lo veo hace 27 años.
[singlepic id=7237 w=625 float=center] El Museo de Tigre
Después de dar la charla, Damián y yo nos fuimos a caminar por Tigre. Seguimos el paseo Victoria, que va paralelo al río, y llegamos al Museo de Tigre, donde está la muestra de Carlos Páez Vilaró, un artista uruguayo al que admiro muchísimo y cuya historia conté en este post. La muestra se llama “El color de mis 90 años”: Páez Vilaró festeja sus noventa años en este mundo haciendo lo que más le gusta: pintando. Si bien ya había visto muchas de sus obras en Casapueblo (su casa en Punta del Este), las del Museo de Tigre me parecieron descomunales. Después me di cuenta por qué: Páez Vilaró, a sus noventa años, sigue pintando como un niño. Usa los colores como un niño, sin miedo, sin dudar, su trazo es muy firme, se nota que no piensa tanto sino que le hace caso a lo que siente. Páez Vilaró pinta con el alma y se nota. Pinta desde lo más profundo de su ser. Ama los colores, ama el mundo, ama el arte y lo demuestra. La exposición tiene decenas (tal vez cientos) de cuadros hechos este año, lo que me hizo preguntarme: ¿cuántos cuadros por semana pinta este hombre? Es tan prolífico que me asombra, me genera admiración. Ojalá yo pueda escribir la mitad de lo que él pinta. Ojalá yo también pueda ser una niña de noventa años algún día. Ojalá pueda seguir teniendo esa vitalidad y esa pasión para hacer lo que más me gusta durante toda mi vida, sin importar mi edad.
[singlepic id=7259 w=625 float=center] No pude sacar fotos adentro, pero les recomiendo muchísimo esta muestra.
[singlepic id=7239 w=625 float=center]
[singlepic id=7241 w=625 float=center]
[singlepic id=7244 w=625 float=center]
Después del museo nos quedamos mirando el río Luján, el mismo río y la misma vista que veo hace 27 años, ya que paso fines de semana en la isla (el delta del Paraná, ahí mismo en Tigre) desde que nací. Pero esa misma vista en otoño me pareció salida de una postal. Tener un paisaje así, un río así, tan cerca de una ciudad como Buenos Aires es algo irreal, digno de ser festejado.
[singlepic id=7246 w=625 float=center]
[singlepic id=7236 w=625 float=center]
[singlepic id=7262 w=625 float=center]
[singlepic id=7240 w=625 float=center]
[singlepic id=7250 w=625 float=center]
Mientras caminábamos de vuelta a la estación, le dije a Damián: “Tengo muchas ganas de verla a Abril”. Abril tiene cinco años y es una de las sobrinas de Maru, mi mejor amiga (una amiga a la que, justamente, conocí en el Tigre, cuando yo tenía tres años y ella ocho). A Abril la conocí hace unos meses, en el casamiento de Maru, y enseguida nos hicimos amigas. Jugamos juntas, le saqué fotos, charlamos. Después de eso no nos volvimos a ver, pero hace unas semanas Maru me contó que Abril encontró mi foto en una de las revistas de La Nación de enero y me reconoció (Nota: publiqué cuatro artículos de viajes en La Nación Revista de enero, uno por fin de semana, y en la firma apareció mi foto). Cuando la vio le pidió a la mamá que le consiguiera los cuatro números y se guardó las revistas en su mesa de luz. De vez en cuando, le pide a su mamá que se las lea antes de irse a dormir. Además de morir de amor, eso me generó ganas de empezar a escribir relatos de viajes para chicos, de comunicarme de manera más directa con ellos, así que tal vez, quién sabe, próximamente…
[singlepic id=7252 w=625 float=center]
[singlepic id=7253 w=625 float=center]
Mientras pensaba en Abril le dije a Damián: “Es increíble como uno puede establecer conexiones así habiendo tanta diferencia de edad, ¿no? Porque ella es una nena, y yo…”. Supongo que yo también. Siempre me llevé muy bien con los chicos y con los grandes, pero a destiempo: cuando era chica me llevaba mejor con la gente grande, ahora me llevo mejor con la gente chica. Pero creo que tiene que ver con eso que creció adentro mío cuando leí lo de no perder la capacidad de asombro: ese día decidí que lo que quería, de grande, era seguir siendo una niña.
[singlepic id=7245 h=625 float=center]
*
Les recomiendo el texto Manual para ser niño, de Gabriel García Márquez.


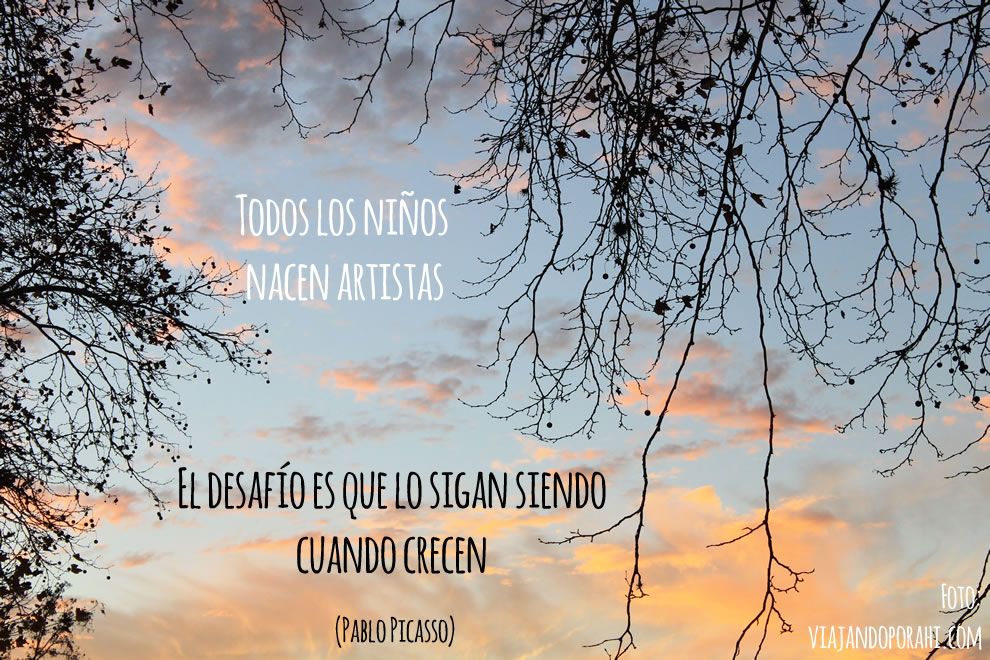










Aniko, que hermoso tu relato , me emocionaste!
conectarme con los chicos me carga de emociones y esta vez al leerte lo senti de la misma forma. me encanta esa idea de que escribas relatos para que lean los chicos. muchos abrazos y un placer leerte siempre.
Hola Aniko , te cuento hoy cumplo 17 (♥) y hace 1 año y medio leo tu blog nunca comenté por que creía que no tenia nada que aportar, pero es una obligación hacerlo ahora….
Desdé que te empece a leer muchas cosas cambiaron en mí , era una persona como vos contaste que habías cruzado al empezar este camino como viajera , solo veía la maldad del mundo , nunca me había dejado un espacio para la reflexión sobre esto , pensaba que los mochileros eran hippies hipócritas y mi idea de viaje era muy alejado de lo que veo que realmente lo es … como sea… este es mi ultimo año de la secundaria ( comodoro rivadavia) y me decidí a estudiar antropología , hoy reconozco que en parte fue por vos por esta visión del mundo que me diste , y esta vocación que aunque creo que siempre estuvo latente en mi , ciertamente reconozco que sin vos jamas la hubiera dejado salir , soy una curiosa sin escrúpulos (jiji) y aunque mi camino en la vida sea diferente al tuyo siempre va a haber la huella ANIkO en el … besos ( espero tu libro con ansiedad)
Gracias Iris!!! QUé bueno que te animaste a comentar y a compartir tu historia! :)
PD: Antropología es una carrera que hubiese amado estudiar. Tal vez algún día lo haga.
me lo imaginaba! es algo que va con vos…
PD: el texto de Márquez esta muy bueno
Aniko, me llego de una forma personal el relato del post de hoy ya que soy docente y trabajo con pequeños. Hermosas la fotos postales de Tigre.
Saludos
“Cuando era chica, una vez vino al colegio una chica a darnos una charla sobre viajes….” Me imagino a esos chicos dentro de 15, 20 años, recordando el día en que conocieron tu historia, tus aventuras, tus fotos y tu Sueño. Ese Sueño también es mi Sueño y me encuentro a mí misma sentada en esa aula, escuchándote como si tuviera 12 años y todo el mundo por delante. Hoy tengo 32 y estoy pensando hacer ese Viaje, concretar ese Sueño. Gracias por todo, Aniko, por tus relatos, tus fotos, por animarnos a salir al mundo. Tenés esa capacidad de emocionar con tus palabras y a la vez inspirar y alimentar toda clase de sueños y esperanzas y, sobre todo, nuestra capacidad de asombro. Un abrazo.
Por pura curiosidad, puedes contarme-nos donde te tomaron la foto en la que estas en un columpio? Si es en el Tigre, en que lugar especifico del Tigre? Slds! :-)
Hola Aleka, es en el jardín de la casa de mi novio! :D
Tiene el jardín más lindo del mundo!
Divino, Aniko!
Me haces extrañar Buenos Aires y el delta :)
Y todo, todo lo que decis es como si lo estuviera escribiendo yo… te leo y conecto inmediatamente. La filosofia, la capacidad de sorpresa, la importancia de los niños, el amor por la escritura, los viajes. Todo. Eso que me da vueltas en la cabeza continuamente + el porque vinimos a nacer a este mundo, el universo, la muerte, la vida, la “realidad”. Me resulta increible a veces leerte y darme cuenta que lo que esta pasando en tu vida es casi calcado (con sus salvadas diferencias) a lo que me esta pasando a mi. El tema de dar charlas en los colegios (en mi caso sobre medioambiente) es uno de mis mayores sueños y proyectos para este año. Una de esas ideas/desafios que me generan adrenalina, mezcla de miedo y emocion.
Hay un cambio de paradigma que esta ocurriendo, cambio de mentalidad, que corre transversalmente por todas las generaciones… algunos espiritus libres son capaces de entender enseguida de que se trata y ponerlo en practica (de hecho personas como vos y todos los que somos viajeros, representamos -creo- un ejemplo de que uno puede vivir la vida que suenia, que uno puede tener lazos increiblemente profundos con gente de cualquier parte del mundo, que somos todos lo mismo). Hay un cambio que esta ocurriendo, que es urgente que ocurra. No podemos seguir replicando estructuras que no tienen sentido, conductas sociales que desconectan, que generan competencia, odio, destruccion de la tierra, del medio que nos da vida. Es muy largo para escribir por aca, pero se que entendes.
Los chicos cumplen un rol MUY importante en el proceso de cambio y estoy convencida que son una de las mayores esperanzas. Tenemos que aprender de ellos, dejar que con su vision inocente y no condicionada reconstruyan realidades. No forzarlos a adaptarse a lo que ya existe sino fomentar su libertad y creatividad.
Los chicos y todos los “adultos” que sabemos que el mundo puede ser un lugar cada vez mejor -que depende de nosotros mismos, de como llevamos nuestra vida y nuestra relacion con los demas- podemos cambiar el juego :)
Saludos desde Sri Lanka, siempre un placer leerte.
Hoy, en el dia del Periodista tomo esta reflexión como regalo y te saludo. Coincido plenamente en que no debemos dejar nunca de lado la curiosidad con la que venimos al mundo. Habla de tu aprendizaje, a través de los viajes y las experiencias de vida -entre ellas las lecturas- que te atrevas a mirar tu cotidianeidad con extrañeza, cual antropóloga, porque sos un poco de todo, también filósofa, el título es lo de menos, lo que importa es lo aprehendido.
Me sorprende que es el tercer texto tuyo que leo y que se relaciona con mi presente, y calculo que no debe ocurrirme sólo a mí. Me gustaría publicar este artículo en la revista digiral http://www.orillasur.com. Si estás de acuerdo. Quedamos en contacto, agradecería que me envies un mail asi te envío otra propuesta también. Un abrazo grande y nuevamente, FELIZ DIA!!!
Otro gran post Aniko!Ojalà todos seamos siempre un poco ninos, independientemente de la edad :-)
por cierto, ayer me ley el libro “La nieta del senor Linh” en dos horas… brutal!! gracias por la recomendacion
un besito desde italia
Hola Aniko,
he descubierto tu blog (y todo lo que él conlleva) hace bien poco, y me ha gustado muchísimo. Aparte de lo bien y lo variado que escribes, le das un espíritu estupendo: hay gente que habla de sus sueños porque le parecen los mejores, y gente que habla de sus sueños porque no sabe hablar de otras cosas; tú hablas de tus sueños porque los sueños en sí son maravillosos, y, sobre todo, porque sabes que pueden hacerse realidad, y estoy seguro de que has animado a muchísima gente a realizar los suyos, ya desearan viajar o, no sé, hacerse jardineros.
Los niños son increíbles! Y el mayor reto de la vida es mantenerse siempre como un niño, ese asombro del que hablas, que te pueda inundar en cualquier momento, ya sea en el Aconcagua o en casa de la abuela.
Ánimo con el libro! Saludos desde Libia (y España)
Hola Aniko,
Me ha emocionado tu relato. Yo también leí “El mundo de Sofía” estando en el colegio (no recuerdo la edad) y decidí ser filósofa (hoy soy contable, que no tiene nada que ver y no es ni la mitad de bonito).
Me encanta todo lo que escribes, pero las reflexiones de hoy me han llegado.
Un saludo
PD: Os adjunto un flashmob que acabo de ver y me ha gustado un montón, no tiene nada que ver, pero es precioso: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GBaHPND2QJg
Aniko, que bello texto, me emocionó. Ojalá empieces a escribir relatos para niños, tengo un hijito de un año y medio y cuando sea más grande me encantaría poder leérselos y llevarlo a viajar por el mundo. Gracias!! Besos.
Un relato precioso… es verdad que como adultos perdermos la capacidad de asormbrarnos. Creo que por eso me gusta tanto viajar, por que me empuja a dejarme sorprender una y otra vez.
Un saludo,
Sonia.
Aniko, por qué país empezarías a viajar por sudeste asiático, en el caso de que para financiarte necesites trabajar en ese mismo país. Gracias Aniko y suerte con el libro!!
Hola Ismael, buena pregunta!
mmmm… Tailandia tal vez? la verdad nunca lo pensé, ya que siempre trabajé por internet!
Es cuestión de preguntar, no sé qué tipo de trabajo tenés pensado hacer, pero si querés hacer algo relacionado al turismo, empezaría en los países con más industria turística.
Éxitos!
Los niños pueden ser muy estimulantes con su entusiasmo y alegría y de seguro tú has sido una inspiración para ellos. De ahí cómo no va a salir un par de viajeros por lo menos? :D
Es una gran idea para un futuro libro, algo de viajes dedicado a los niños.
Y como siempre una gran cantidad de preciosas fotos. No conozco Tigre, pero me quedaron ganas de ir a verlo algún día!
Besos!
Hola Aniko soy del Xul Solar de 6to B… Amo tu Blog cuando Me despierto lo que hago es entrar a la compu y ver si publicaste algo nuevo lo leo y me encanta leerlo, y tus fotos me hacen dar cuenta que nos estamos perdiendo paisajes que no te das cuenta que estan ahi, cuando veo tus fotos me doy cuenta de eso.. Chau.. Besos
Aniko, hace un tiempito que empecé a leerte, y ahora te sigo. Fuiste una de las personas que también me llevó a la escritura. Y no hace poco, me preguntaba las mismas cosas y deseaba el mismo final. Yo lo llamaba alegría. “¿Por qué a medida que pasan los años se va perdiendo la alegría? No quiero perder mi alegría, quiero reír a carcajadas” decía… Hoy leyendo lo que vos escribiste me pregunto si será que la alegría y la capacidad de asombro van de la mano… Si es así, entonces ya tengo la fórmula para no dejar de reír… Tengo que mantener a flote mi capacidad de asombro cueste lo que cueste!!! Gracias por tus palabras!!! Un beso grande para vos!!
Me quedé con ganas de saber cómo fue la experiencia con los chicos del secundario! Muy lindo el post de hoy
Hola Nahir, muy buena también, pero distinta. No todos demostraban tanta curiosidad y las preguntas eran otras, aunque ellos también me sorprendieron con varias observaciones.
Hooola Señorita Aniko!! Te queda lindo el pizarrón :-) Qué más sumar, impecable y si, ojalá la gente pueda algún día vivir siempre como niños, un niño es inocente, no tiene maldad, se asombra de todo, es generoso, cariñoso, ama a sus padres, juega con cualquier cosa, se divierte fácil, pero un día….. (y acá hacemos la película animada con Pixar, aparece el malo y se roba de una aspirada con una bocota todo lo que ése niño llevaba) El malo es el señor Dinero que vive en una tierra malvada llamada La Sociedad de Consumo y tiene a muchos secuaces malvados) Sólo pocos sobreviven, los que se recisten a dejar de ser niños. Cómo se hace? Es una suma de factores perfectamente combinados, rarezas… bueno seguiría ja ja ja. Si un día vuelves a visitarnos te podré mostrar ADULTOS que conozco que no tienen más de 9 años, me asombran y los hay de diferentes tamaños, clases sociales, etc. Yo soy de los que se asombran pero pierdo la magia cuando enseguida le busco una explicación, a veces la encuentro a veces no, a veces mejor no encontrarla. BESO GRANDE y espero también los relatos para chicos, es necesario mantener al niño interior vivo, me gustan más los libros para chicos que para grandes, debe ser que no los entiendo ja ja ja. Saludos al burbujero loco, me gustó su hamaca en Narnia
Aniko, me emocioné mucho con tu blog… Me caló hondo en el corazón.. Creo que cuando uno pierde la capacidad de asombro, pierde algo sustancial en esta vida. Lucho cada día por no ser domesticada y sigo creyendo firmemente que la vida pasa por otro lado. No en lugares lejanos, sino dentro de uno… Ojalá todos tengamos la posibilidad de escucharnos y actuar en consecuencia.
Gacias!
Hola Aniko!
Es la primera vez que me animo a escribir pero hace ya unos meses que te leo y después de este post…. tenía que decir algo! jajaj!
Hoy después de leerte tengo que decirte GRACIAS!!!!! vos al igual que el libro que una vez leí también me permiten ver el mundo de otra manera y darme cuenta de que la vida es mucho más linda si se vive con el corazón y los ojos bien abiertos.
Para escuchar al corazón hay que hacer un poco de silencio y estar atento pero cuando encontramos el latido nos sentimos vivos, vos encontraste el tuyo y hace que nosotros tus lectores queramos encontrar el nuestro, por esto Gracias!
Mientras leía estaba escuchando música (puse muchos temas en grooveshark para que vayan saliendo en forma salteada) y arrancó el tema de No te va a gustar, fuera de control. Que va de la mano con el post.
Muy bueno lo que escribís!
Aniko, tienes la magia de atrapar con lo que escribes …!!
Hace unos días pensaba justamente en eso que escribes ahora, sobre la curiosidad de los niños al ver los míos, que con cosas tan simples y sencillas se entretenían jugando (tengo dos una niña de 7 y un niño de 2).
Y me hicieron reflexionar sobre esa capacidad de asombro que vamos dejando de lado al crecer la mayoría de la veces. Debemos de reaprender a ver con ojos de niño!!
Preciosas tus imágenes de otoño de el Tigre.
Saludos desde México!
hola aniko, me encanto tu post!
lo de “niño de 90 años” me ha dejado pensando en varias cosas y he de admitir que a mi tambien me gustaria mucho llegar a esa edad y que todo me siga asombrando a mi alrededor, ya que el asombrarse y curiosear lo que el mundo nos ofrece a logrado que podamos crear muchas de las cosas que son hermosas y que nos sigue maravillandonos en la vida, por lo cual es importante no abandonar esa curiosidad con la que todos hemos nacido. espero te siguas inspirando como ahora y nos puedas seguir maravillando con todo lo que nos has contado y nos has mostrado hasta ahora. SEGuI ADELANTE ASI COMO SIGO ESPERANDO CON ANSIAS TU LIBRO!!!
Yo creo que cuando lees mucho siendo niño de alguna manera llegás a ser así curiosa de grande. Raro crecer leyendo a Verne por ejemplo, y que no te deje algo de aventurero en el alma. Raro crecer jugando en la vereda y no querer ver qué hay una cuadra más allá. ¡Raro crecer viendo la tele y que te den ganas de salir a ver qué encontrás si te tomás un colectivo! No sé si me explico. Al margen de que obviamente depende de la personalidad, hay cosas que exaltan esa curiosidad y hay cosas que la aplacan, y la lectura sí o sí la lleva a viajar por las nubes!
Otra cosa: Supuse que vos no ibas a hacer la comparación, pero pienso que tu mamá pinta igual de hermoso y con las mismas características que Paez Vilaró, con lindos colores sin miedo, con trazos claros, limpios, con mirada aniñada, inocente…Una vez te escuché en la radio y dijiste que eras su hija, ¡Claro, es evidente! Tenés un montón de cosas de ella cuando escribís, un montónnnnn!
Éxitos, inspiradora.
jajaja sí! es verdad, mi mamá pinta como Paez Vilaró, en realidad no lo había pensado, por eso no lo puse (y porque tampoco da estar haciendo bombo de mi familia todo el tiempo) :P
Supongo que ella me enseñó a mirar con ojos de niña…
Hola Aniko soy Sebastian de 6 to A del colegio Xul Solar . Soy del grado del que te pedimos si nos podias sacar una foto y subirla a tu blog , me encanto que nos allas visitado al grado y pasar una hora con vos . Espero que vuelvas .
Me encanta tu blog .
ahhh subiste las fotos de los chicos del cole xul solar!!!!!!!!!!!!
Hola Aniko soy del XUL SOLAR del cole que fuiste a visitar de 6 ° “A” .Me encanto todo lo que nos fuiste diciendo !! sos muy buena escritora y yo te dije que vuelvas, espero que te vaya bien con todo lo que haces de viajes ,cultura ,etc.
Te mando muchos besos, y no te olvides que yo te dije que el siguiente país que visites ibas a subir fotos y mucha pero mucha escritura a tu blog asi la leo si se como te va con tu trabajo !
nos vemos besos !! chau
gracias a tu sitio web, logre realizar mi viaje, me pase cuatro meses leyendo tus anécdotas y casi siempre cuando me encontraba en la ciudad de piura (Perú), me preguntaba si lograría hacer un viaje, un viernes caluroso, me fui a una tienda de acampar y compre mi bolsa para dormir y mi carpa.
así que me fui desde mancora hasta zorritos, pidiendo jale y caminando por diferentes playas del Perú, jamas pensé que lo lograría, pero se pudo y al volver todo tenia sentido estamos echos para aprender de la vida y la mejor manera de hacerlo es viajando
gracias Aniko
Hola Aniko, te felicito por todo lo que haces, es muy lindo ver personas como tu que pueden cambiar el pensamiento de otros.
Felicitaciones, Saludos !
tu razonamiento tiene una respuesta y se llama dinero sin eso es todo mucho mas
dificil en la vida
saludos
Qué bella que sos, y cuan identificada me siento con tus palabras, como siempre Aniko. Por cierto, a-sombro es salir de la sombra… Cuánta inocencia podemos recuperar con volver a abrir los ojos, ¿no? :) Un abrazo inmenso y bendiciones
No te conozco y siento que te quiero!! qué lindura Aniko, un abrazo y mucho éxito!!
gracias! :)
Hola Aniko, es la primera vez que comento en el blog pero te leo siempre, es fascinante la forma en que cada uno de nosotros se traslada con todos los post que haces, felicitaciones ;)
El motivo del comentario es porque el otro día se me vino a la mente este post particularmente. Estaba en la casa de los abuelos de mi novia ya que era el cumpleaños número 85 de su abuelo y durante la noche se me vinieron a la cabeza frases e imágenes que había leído acá.
Resulta que su abuelo asiste a una escuela de ancianos discapacitados o algo así, no sé exactamente el nombre, y les dieron la famosa netbook que les entregan a los alumnos de escuelas secundarias, me enteré ahí mismo que se distribuían en ese tipo de instituciones también.
De un momento a otro y casi en forma recursiva, me asombraba de como una persona de 85 años nos indagaba (ya me considero su nieto je) sobre el funcionamiento de la computadora y tenía la curiosidad a flor de piel. En su vida había tocado un teclado, ni siquiera el de una máquina de escribir, pero el asombro que tenía sobre como al presionar una tecla esa letra se visualizaba en la pantalla, era maravilloso.
Teniendo en cuenta que ve y escucha muy poco, nunca se deja estar y siempre se asombra por las cosas que le llegan del mundo, es algo verdaderamente admirable de ver, creo que fue algo parecido a lo que viviste con esos nenes pero desde el otro extremo de la vida.
En fin, quería compartir esa pequeña historia y apostar siempre por la curiosidad, que es lo que nos mueve.
Saludos!
Qué linda historia Ariel, gracias!
Hola Aniko
Soy Ángel.
Hace unas semanas escuché un reportaje en la radio a los chicos de Kombi Rutera y recordé la vieja promesa que nos hacíamos desde novios con Susy ( mi señora)
Algún día vamos a salir a recorrer el mundo…
Así como nosotros conocí varios que lo deseaban pero por una cosa u otra nunca se concreta.
A partir de ese momento, entré a su blog y este me llevó a otros, de gente que anda recorriendo el planeta y no pude salir de internet leyendo sus historias, mirando sus fotos y admirándome de tanta maravilla.
Y por supuesto haciendo planes y elucubrando distintas formas de acomodar las cosas por que ya está decidido lo vamos a hacer!!!!
Es tal mi entusiasmo que a todos les cuento lo que voy leyendo y lo que transmiten cada uno de los viajeros en sus blogs.
Todos los días estoy por escribirles a algunos de ellos para contarles lo están provocando en mi con sus vivencias, pero me meto en otro blog y no puedo parar de leer.
Y hoy la frutilla del postre!!!
Me cuenta mi nieta que las visitó en la escuela una chica escritora y que viaja por todo el mundo sacando fotos y escribiendo.
Me muestra una tarjeta con tus datos y aquí estoy leyéndote.
Si bien ya estaba convencido de que había llegado el momento de salir a viajar ya que a partir de escuchar ese reportaje me di cuenta de otras señales ( que no había notado) que me decían que ahora si era posible lograrlo.
Y hoy leyendo un poco de tus vivencias ( no todo por que sino no tenia tiempo de escribir) sentí que todo cerraba.
Que iba por el buen camino y que es esto lo deseaba de verdad…
Al final no les escribí a ninguno de los otros jaja
Fuiste vos la elegida. Me gusta mucho lo que contás y como lo contás.
Saludo en vos a todos los viajeros que nos inspiran.
Saludos
Ángel
Gracias Ángel!! Me alegro que se hayan animado!
Y saludos a tu nietita, que seguro es una de las chicas divinas que conocí en el Xul Solar.
Hola Aniko!
mi nombre es sofia . Muchas veces estuve por dejarte comentario…pero esta vez lo merece!
Me encanto este post!! por varios motivos!!
Primero porque me hiciste volver en el tiempo recordando cuanto me marco haber estudiado “el mundo de Sofia” en mis clases de filosofia y la necesidad que tengo de volver a leerlo. Que sorpresa que escribieras sobre eso!
Despues por tu descripción de los niños y tu trabajo con ellos!! Increible! Ellos son increíbles!!
Trabaje mucho con niños como profesora en las escuelas (soy uruguaya). realmente me gusta mucho y pienso que nosotros los “adultos” (aunque no me considero adulta) aprendemos mucho mas de ellos que ellos de nosotros, si realmente estamos dispuestos y abiertos a ello.
Siempre soñe con viajar y conocer el mundo. Ahora estoy en mi primer viaje largo y sin planes establecidos.. intentando tomar buenas decisiones y ver por donde la vida me lleva. tus post me inspiran mucho.. tengo que admitir que me dieron valor para arrancar este viaje sola.
Hoy realmente me alegraste el alma! me hiciste acordar de mis niños y su alegria!
Gracias!
Gracias Sofía!
No te olvides nunca del significado de tu nombre ;)
Buen viaje!!
Hola Aniko, me encantó descubrirte, y me alegro que estés disfrutando tu viaje personal de descubrimiento compartiendo tus vivencias con la gente del mundo. Desde ahora soy un seguidor de tus posts. Hermosas fotografías. Te deseo éxitos en tus actividades. Saludo.
Eres mi idolo ojala estuviera en una de tus clases
Hola Ani, es la primera vez que leo tu blog y me encantó ¡Es increíble, nos parecemos muchísimo! Me identifico por completo contigo. Me llamo Ale y vivo en la Ciudad de México, tengo 25 años, y cuando tenía 23, al titularme y salir de la Universidad (donde estudié Comunicación) decidí tomar todos los ahorros de mi vida e irme de mochilazo a viajar sola por Europa. Claro que hubo mucha gente que me dijo que estaba loca, pero no me importó: fueron los tres meses más increíbles de mi vida y la mejor decisión que he tomado. Ahora trabajo como creativa publicitaria, que también siempre fue uno de mis sueños, pero eso no quita que quiera seguir viajando. Estoy segura que en un par de años tomaré la mochila de nuevo, y me encantaría hacerlo como cronista de viajes.
Gracias por compartir tus palabras y experiencias, sigue inspirando a mucha gente.
Hola! Honestamente descubrí este blog recién, debo admitir que amé este post quizás por compartir las pasiones que tenés tanto por viajar, por escribir y por compartir tu historia a fin de enriquecer a los demás. Hoy soy voluntario de una ONG que busca crear consciencia a través de que la gente viaje o simplemente comparta con personas de realidades distintas a la propia, y de esta forma se convierta en agente de cambio para que ese impacto tanto personal como en sus comunidades contribuya a lograr una sociedad más pacífica y de entendimiento.
Esta experiencia personal me hizo ver que realmente me apasiona compartir mi experiencia, especialmente con los más chicos que son quienes no temen mostrarse curiosos y carecen casi por completo de prejucios y preconceptos.
Por todo esto este post en particular lo sentí muy propio y quería agradecerte sinceramente por compartirlo.
Te deseo lo mejor,
Saludos!