Un corazón de washi tape (o Redescubrir obsesiones en Japón)
“Aniko-san, do you like masking tape?”, me pregunta la chica que nos recibe en el hostel de Okayama.
Le pido que me repita la pregunta porque no sé si escuché bien. ¿Me está preguntando si me gusta la masking tape? (también conocida como washi tape) ¿Sabrá que las washi tapes son mi nueva obsesión japonesa? ¿Se imaginará cuántos rollos estoy cargando en la mochila? ¿Será que L la mandó para hacerme un chiste? ¿O será una pregunta estándar para hacer el check-in? Es casi como si me hubiese preguntado: “Aniko-san, ¿te gusta pegar cosas en tus cuadernos, jugar al Super Mario, comer maracuyá puro, nadar en el mar, mirar videos de stand-up hasta cualquier hora, recibir libros por correo, salir a caminar y acariciar gatos?”. No me dio ni tiempo a dejar la mochila en el piso y ya me está haciendo preguntas existenciales. Que si me gusta la washi tape…
“Sí, ¿por qué?”, le respondo, haciéndome un poco la desinteresada.
“Porque a quince minutos de acá está la fábrica.”

Por si se están preguntando qué demonios es la washi tape, acá van algunas fotos. Es como una cinta scotch hecha de un tipo de papel que se llama “washi” que se puede pegar y despegar fácilmente.

La washi tape (o masking tape) surgió en Japón y se hizo famosa entre los crafters de todo el mundo. Viene en varios tamaños, colores y dibujos y se consigue en todas partes (en Japón).

Un rollo puede costar entre 1 y 5 usd (en general el promedio es de 2-3 dólares) y mide unos 10 metros.

¿Para qué sirve? Para decorar, para pegar en el cuaderno, para embellecer. Es ideal para quienes hacen scrapbooking o journaling.
*
Empecé a interesarme por la papelería mucho antes que por los viajes. Lleno cuadernos desde que aprendí a escribir: primero usé los diarios íntimos de hojas de colores, borde dorado y candadito, después me pasé a las agendas y, cuando empecé a viajar, a los cuadernos. Yo era de las que juntaba figuritas: tenía álbumes en blanco —con tapas de Disney y hojas plastificadas— y los llenaba con los stickers de peluche que me compraba mi mamá en la librería de mi barrio o con las calcomanías medio metalizadas que sacaba de máquinas por un peso (¿qué fue de esas máquinas? Solían estar en los peloteros, supongo que fue algo muy de los noventa). También coleccionaba de los otros álbumes, los que eran temáticos y venían con los espacios rectangulares en blanco para llenar con las figuritas numeradas que se compraban en sobres en los quioscos. Hasta me había hecho socia del Club Panini, que era la marca que los comercializaba, para que los álbumes nuevos me llegaran por correo antes de que estuvieran a la venta.
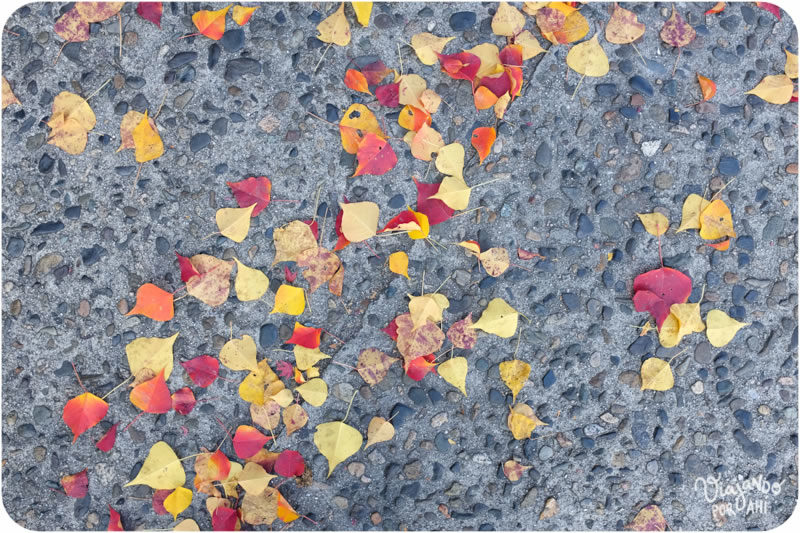
En los cajones de mi escritorio había gomas de borrar con forma de animales y olor a tutti frutti, cartucheras de lata con dibujos de Garfield, sellitos de esos redondos que venían con tapa, biromes de gel de colores pasteles. Una de mis posesiones más valiosas era mi caja de cartón con papeles de carta. Tenía con motivos de flores, de animales, de dibujos animados. Los intercambiaba con mis compañeras de colegio y los que más se cotizaban eran los que tenían perfume. En ese papel le escribía cartas a mis amigas, a mi mamá, a chicas que contactaba por medio de revistas como Billiken o Mickey Total y a Lauren, una estadounidense que había conocido en la pileta de un hotel durante un viaje con mi familia. Una vez cada dos meses, más o menos, aparecía en el felpudo de nuestro departamento una carta de Lauren, que con su letra grande y redonda me contaba qué había estado haciendo en Ohio y me mandaba fotos de la nieve. Guardo todas esas cartas, aunque Lauren y yo nunca más nos vimos ni tampoco nos agregamos en Facebook. Ese intercambio de correspondencia fue mi primera conexión entre los viajes y la papelería.

Cuaderno visto en Japón
Durante mis primeros diez o doce años, además de pasarme los días leyendo, una de mis actividades preferidas era hacer libros artesanales. En las hojas rayadas de mi carpeta escolar escribía cuentos y cartas con biromes de colores, también hacía collages, copiaba canciones o poemas y pegaba fotos. Después fabricaba las tapas con cartulina de color, las perforaba, ataba todo con un hilo grueso y le hacía un moño a modo de cierre para que nadie pudiera espiar sin permiso. Durante varios años les regalé esos libros a mi mamá y a mi papá para cada cumpleaños. Uno de los mejores y peores momentos del año era febrero: lo único bueno de que se terminaran las vacaciones era que teníamos una visita obligada a la librería-papelería para comprar los útiles escolares antes de que empezaran las clases (y ahí se terminaba mi felicidad, porque ir al colegio fue una de las cosas que menos disfruté en mi vida).


No sé si hay algo que me haya apasionado más que la papelería pero, aún así, en algún momento dejé todo ese mundo de lado. Supongo que fue cuando entré en la adolescencia. No iba a estar cargando costumbres de nena en una edad en la que quería parecer lo menos infantil posible, así que mis tesoros fueron a parar a cajas, a manos de otras nenas o —quisiera no pensarlo— a la basura. Me desprendí de biromes, papeles de carta, stickers, sellitos, cartucheras y me quedé con lo más serio, que era la escritura, y la convertí en un medio para hablar(me) de los chicos que me hacían sufrir y de todos los temas que podían preocuparme a esa edad. De esa época de primeros amores y desilusiones me quedan agendas de Maitena que me da vergüenza releer pero que no puedo tirar a la basura.

Cuando empecé la facultad dejé las agendas y pasé a los cuadernos. En el 2008, cuando me fui de viaje por América Latina, me llevé un cuaderno rayado A4 de espirales para usarlo a modo de bitácora. No lo elegí por nada en especial, creo que arrastré la costumbre universitaria de escribir en hojas grandes. En nueve meses completé dos. En Asia fue algo parecido: habré llenado tres cuadernos A4 en 16 meses de viaje. Todo cambió cuando viajé a Europa. En Barcelona, un lector me regaló una moleskine —libretas a las que siempre había mirado con un poco de desconfianza por ser “innecesariamente caras”, según yo— y despertó a la loca de los cuadernos que llevaba en mí. Empecé a escribir a mano y a llenar cuadernos como nunca antes. Cuando me quedé a vivir en Biarritz me desaté: durante ese año me la pasé llenando cuadernos y journals —que no me pesaban en la mochila porque no tenía la mochila esperándome para ir a ninguna parte— y abrí escribir.me, un blog dedicado a la escritura creativa y la papelería. Fue mi manera de aceptar (acá me gustaría usar la palabra embrace) mi pasión por el papel y todo lo relacionado con la escritura y de darle un espacio propio a esos intereses. Aniko viajera por un lado, Aniko stationery fan por otro.

Aunque yo sea una sumatoria de las dos cosas…
Y como si hubiese tenido la necesidad de cerrar el círculo papelería-viajes-papelería y de unir mis dos facetas en una, en septiembre nos fuimos a Japón y todo confluyó. Si ser adicta a la papelería fuese algo peligroso, en Tokio me hubiesen internado. Nunca vi una ciudad (y un país entero) con tanto amor por el papel, las agendas, las biromes, los lápices, los marcadores, los post-its, los stickers (¡los stickers!) y lo “cute”. Pasé horas revolviendo agendas, mirando stickers, probando lapiceras y sellos, tocando papeles y eligiendo washi tapes, que fue lo que más me enloqueció de la papelería japonesa. No pienso confesar cuántas me compré, solo diré que ya tengo una pequeña (ejem) colección y que me la pasaré pegando washi tape en cualquier superficie lisa y distraída que encuentre.
*
La fábrica a la que se refiere la chica del hostel es la de mt (una de las marcas más conocidas) y está en Kurashiki, ciudad donde nació la washi tape, pero solo abre para visitas una vez al año y ya perdí mi oportunidad. De todas maneras quiero ir a conocer el lugar donde se inventó una de mis obsesiones.

El casco antiguo de Kurashiki

Viajo a Kurashiki en tren y descubro que, además de tener negocios de washi tapes, la ciudad tiene canales y garzas y peces y góndolas y un casco antiguo muy bien preservado. Me quedo varias horas.
Paso un día repleto de pequeños momentos:
una japonesa me da una muestra gratis de algo y antes de abrirla le pregunto si es comestible,
la que atiende en uno de los negocios de washi tapes no puede creer que soy argentina y para asegurarse googlea una foto de la bandera y me pregunta si soy de ahí,
en un negocio me dejan hacer un testeo gratis de washi tapes por 10 minutos y ponen un reloj de arena para medir el tiempo mientras yo corto y pego pedazos de washi tape enloquecida,
dos japonesas que hacen el testeo conmigo me preguntan de dónde soy y tampoco pueden creer que vengo desde Argentina,
me siento en el borde del canal a mirar a una garza durante al menos veinte minutos,
saludo con la mano a los que pasan en góndola,
veo a un hombre alimentar a los peces,
encuentro un corazón hecho con washi tape.

No sabía si esto se comía o no.

Los canales de Kurashiki

Las calles de Kurashiki

La garza de Kurashiki

Y sí, hay dos negocios que venden washi tapes


Y sí, hay dos negocios que venden washi tapes

Veo este corazón en Okayama, al salir del hostel.

Y cuando me acerco me di cuenta de que estaba hecho con pedacitos de washi tape.

En el camino de Okayama a Kurashiki veo otro corazón

Este siempre será el hostel en el que me preguntaron si me gustaba la masking tape

El castillo de Okayama

Los árboles que empezaban a pelarse


Pienso en que desde que estamos en Japón, todos los días tengo un momento de puro presente, un instante en el que soy plenamente consciente de que estoy en Japón y de que me encanta estar acá. Dura pocos segundos pero aparece casi todos los días en los momentos más cotidianos: cuando estoy cruzando la calle, cuando me encuentro con una tapa de alcantarilla pintada, cuando me siento a mirar algo, cuando veo a un japonés hacer lo que para él es lo más normal del mundo. Japón me parece un país muy especial y a veces tengo la sensación de que estoy en otro planeta, o en la Tierra de un universo paralelo. Me costó dejar mi casa para venir hasta acá pero ahora entiendo que por algo tenía que hacerlo. Japón me conectó con un lado infantil que no me había animado a dejar salir del todo, me dio permiso para volver a mi amor por la papelería (y para ser fan, algo que acá es muy común), me demostró que hay muchísima gente con esta misma pasión por el mundo del stationery y que no soy la única loca que siente ataques de felicidad cada vez que entra a una librería. Japón me permitió convertirme en la viajera que lleva una colección de washi tapes en la mochila.
[box type=star]Info útil para viajar a Okayama y Kurashiki:
Okayama está a mitad de camino entre Hiroshima y Osaka y es una buena ciudad para hacer base e ir a conocer islas y pueblos cercanos. Desde ahí pueden ir a Okunoshima, la isla de los conejos, y a Naoshima, la isla de los artistas. Además están a 15 minutos en tren de Kurashiki, la ciudad de las washi tapes, los canales y las góndolas (le dicen “La Venecia de Japón”, aunque su centro histórico es muy chiquito).
Transporte: les recomiendo usar Hyperdia para ver los horarios y costos de los tren en Japón. Algunos precios: Okayama – Kurashiki ¥320 (usd 2.70, 17 minutos), Okayama – Hiroshima en el tren de alta velocidad desde ¥5500 (usd 47, 1 hora), Okayama – Osaka desde ¥3000 (25 usd) en trenes locales.
Alojamiento: nosotros nos quedamos en Kamp, un guesthouse con restaurante y música en vivo. Tiene dormitorios compartidos (¥3000 / usd 25 por persona) y cuartos privados para dos personas (¥3500 / usd 30 por persona) y está muy cerca de la estación.
Washi tape: Y por si les interesa, hay dos negocios de washi tapes en Kurashiki: Nyochiku (web | mapa) y 612 Factory Shop (mapa). Al parecer, cuando abren la fábrica de mt para visitas, toda la ciudad se llena de masking tape… Me lo perdí. [/box]













Mi historia es muy similar a la tuya. Soy una stationary fan y loca por las washi tapes! :) Desde que vivo en Seúl y fue de viaje también a Japón, me di cuenta que eso de las papelerías es una cosa bárbara en Corea y Japón! Escribo en mis cuadernos más que en mi blog para poder usar todas esas washis, stickers, papelitos y marcadores que me enloquecen, Haha. Un abrazo!
Somos varias! Me dijeron que Corea también tiene pasión por el stationery!
Me sentí muy identificada, me trajiste buenos recuerdos. De niña también me gustaban los stickers, los sellitos, las biromes de colores, las cartitas perfumadas con sobrecitos y pintar, pero tal como te paso a vos cuando entre a la adolescencia deje todo eso porque era de “niña” y me volví “más seria”. Pero conocer tu blog (y otras cosas que están pasando en mi vida) me cambio mucho la forma de ver la vida y me doy cuenta de la importancia de sentirse y estar conectado a lo que uno realmente disfruta, tal como cuando éramos niños. Siempre te leo y nunca comento pero con este post ablandaste mi corazón de “adulta seria” jaja. Me alegra mucho y te celebro por haberte conectado con tu niña interior Aniko. Te mando un abrazo
Gracias Deby!
Sí, pareciera que a medida que crecemos estamos obligadas a ser “serias y responsables” y tenemos que dejar de lado cosas que nos hacen felices.
me parece una pelotudez gastar dolares y dolares en washi tapes, si te gusta hacelo, pero eso de llenar cuadernos boludos que no sirven para nada con cintas adhesivas es de niña de 7 años.Hacé cosas más útiles y de mujer grande, no sos una nena.
Me parece una pelotudez gastar neuronas y neuronas en escribir mensajes “hater”, si te gusta hacelo, pero eso de llenar mensajes boludos en un blog que no sirven para nada con palabras hirientes es de niña de 7 años. Hacé cosas más útiles y de mujer grande, no sos una nena.
Ni te gastes Isa! Es una pobre mina que no debe tener nada mejor que hacer!
Ya.. Tienes razón, al fin y al cabo cada uno ve las cosas a su manera y emplea su tiempo en lo que le parece más conveniente. Yo creo que hay que utilizar nuestra energía en “luchar” contra cosas más importantes, no en intentar que alguien deje de usar washi tapes (!!!???), pero por el mismo motivo tampoco merece la pena gastar nuestro tiempo intentando que alguien así cambie de parecer.
Aparte, cada uno es libre de pensar lo que quiera (por mucho que me pueda fastidiar, jeje..) Y ya ves, ¡lo lejos que te pueden llevar los “cuadernos boludos!” ¡Todos a llenar cuadernos boludos!
De los cuadernos boludos que no sirven para nada salieron mis libros, que me dan de comer y me permiten vivir donde quiera, viajar todo el año, trabajar pocas horas y juntar dólares para gastármelos en más washi tapes.
clap clap clap!! ;)
Sos una genia Aniko!! Tengo tus libros, y también me gustan las figuritas (tengo las de garfield todavia), las biromes de colores, las gomitas con formitas, las libretitas de Kitty y hasta el dia de hoy lo sigo usando y tengo 39 años. Tengo q conocer los washi tapes, exixten en Argentina??
Hola Vero, yo no las vi en papelerías de Argentina, pero sé que hay papelerías online que las venden.
Saludos!!
Si, existen! En el barrio chino las venden y mechi del blog “soyunmix” tambien creo que las vende por internet. En los locales chinos baratos a veces hay tambien… no taaaaan lindas como las q hay en estas fotos, pero hay…
jajajajajajajajaja pobre!
creatividad se llama el asunto y claramente tu nunca has usado esa parte de tu cerebro…
Gente como tu es la que arruina el mundo!
Me han dado ganas de ir y llenar la mochila!
Siii, son muy lindas!
Me sentí muy identificada. Toda la descripción de la infancia podria ser la mia.
Amo las librerias, las lapiceras de colores, los cuadernos…y ahora que aprendí a encuadernar encontré otra faceta para despuntar el vicio.
Hoy es un día muy especial, descubrí tu blog y creo que encontré una compañera del alma, no porque te guste viajar, sino por como te expresas y lo que generas (por lo menos para mí) mientra leo se me erizan los pelos, me río, me pongo ansioso (y todo esto en medio de la pega). Sinceramente espero siga la alegría en tus viajes, la aventura mientra yo sigo leyendo un poquito.
Muchas saludos
Muchas gracias Vicente!
Hola Aniko!
Me gustan mucho tus posts sobre viajes en general, pero este realmente me encanto y me identifiqué mucho!
No he viajado tanto como vos pero tambien fui juntando una pequeña colección de cositas hermosas de librería y descubrí las washi tapes hace poco, así que creo que también enloquecería en Japón! Ahora me diste ganas de ir! Jejeje
Un abrazo grande y feliz 2017!
Y como dijeron por ahí, a los trolls y haters ni cabida! ;)
… “Decidio batirse en duelo con el mar
y recorrer el mundo en su velero” … Feliz 2017 … youtube.com/embed/xKolfXCeoo4 … ;)
Me encanto!
ahora tengo ganas locas de ir a Japón =)
Tengo colección de washi tape también y me gustaría encontrarle más usos que darle porque me da no sé qué tenerlos en cajas guardados jajaja. Los que venden acá son excesivamente caros así que la mayoria los compré por ebay y alibaba, sólo porque eran lindos, aunque hay que reconocer que los marca Scotch son de mejor calidad. También estoy tratando de encontrarle utilidad a las muchas libretas y marcadores y lápices grafito y de colores que tengo. Ya sabes y puedes comprobar a cada rato que no eres la única fan del stationery… No he ido a Japón, pero sé que tienen tantas cosas lindas y de calidad en papeles y lápices. Alguna vez estuve en una tienda japonesa en Los Angeles y era diminuta, pero tan llena de cositas que podía estar horas mirando. Obvio que compré hartas cosas ahí, incluyendo una tela que usaban para envolver regalos. Viste algo así allá? Yo la dejé de pañuelo eso sí ;)
Aniko! Gracias por esta publicación, por este blog y por existir jaj! No te asustes no soy una fan tuya de esas obsesivas que dan miedo jaj! Sólo me sucede que tus experiencias, tú manera de contarlas, parte de tus gustos despiertan en mí mucha alegría! Por ej siento que toda esa infancia con la papelería es mi propia historia! Jaj! Sabes que ayer pasé por un local a buscar un regalito para mi amiga Mel que cumplía años y me encuentro con que esa marca liquidaba un libro con diez papeles para forrar cosas o envolver regalos, los papeles bellos, haberlos unido a todos en un libro para troquelar más lindo aún! Lo compré y lo tengo en la mesa de luz cuál tesorito jaj! Si un día volves a mi ciudad actual, Rosario, procura que no sea un día de lluvia como te pasó jaj, te espero con los brazos abiertos para mostrarte algunas cosas más de aquí o charlar! Seguí escribiendo para nosotras por siempre!
Hola Marilena, qué lindo saber que no fui la única con una infancia repleta de papel :)
Yo fuí a Kurashiki, pero no supe que era el celebrado (?) lugar de origen del Washi Tape… jejeje. Fui por los canales más que nada.
A mi me tocó visitarlo de tarde / noche y si bien las fotos de día se ven lindas, debo decir que el lugar luce más con la iluminación nocturna que le ponen onda a los canales y las casas viejas. Esa era una buena oportunidad de una caminata romántica con L., jajajaja.
Estaría bueno que compartieras más de Okayama, que a mi parecer fue unas de las sorpresas que más disfruté de Japón. Saludos.
Hay washi tapes en Argentina, la mayoría son traídos de afuera, por lo que suelen salir una fortuna, pero uno puede encontrar si busca. A medida que pasan los meses, cada vez hay más negocios de Scrap por lo que nutren a las clientas de cientos de modelos distintos. Yo traje de Barcelona (salía €1 cada rollito) y de San Pablo (una expo artesanal, estaban muy baratos), pero la semana pasada conseguí en el súper de mi ciudad a $45 tres rollitos. Los uso para señalar hojas de mi journal o “diario de bala” como sería su nombre original (una especie de cuaderno-agenda-diario íntimo-anotador, todo junto). Sería feliz en Japón y creo que mi marido me internaría, no tanto por la locura-amor-obsesión que cargo a favor de los papeles, lapiceras, lápices, troqueladoras y demás (soy maestra jardinera!!!) , sino porque dejaría mi sueldo de todo un año en la tarjeta de crédito… Sos lo más Aniko. Seguí disfrutando de la vida y de los papeles de colores!
Gracias Caro!
Nunca vi washi tapes en Argentina, pero la verdad es que tampoco busqué.
Sé que muchas tiendas de Etsy.com mandan a todo el mundo, así que es otra opción.
Saludos!
Me impresionó mucho tu cónica, especial,ente lo del washi tape. Me di cuenta de que tengo algunos rolls que me encantan.
Aniko! Soy una fan silenciosa desde hace mucho y hoy volví a leer este post. Lo volví a leer porque tengo pasaje para Corea-Japon y estoy completamente extasiada. No puedo controlar la ansiedad que tengo por ver todos estos paisajes y toooooodoooos esos bellos productos que me hacen morir del amor.
Gracias por tanto!
Me pasa algo parecido con los sellos!! En Berlín encontré un negocio de papelería con cientos de sellos y “cositas de papel”, pese a que yo estaba en economía de guerra y las cosas eran bastante caritas no me resisti y me lleve algunas cosas.
(El amor por los papeluchos es un camino de ida y ni te cuento si se te ocurre aprender a encuadernar, no lo hagas porque la obsesión se multiplica por 100)
Un gusto encontrar este blog! Saludos desde Mar del Plata
Aniko te has ganado un suscriptor mas tu blog es muy bueno me encantase viajar como tu